
From the publisher
Harrison Shepherd naci en Estados Unidos, pero cuando an era un nio tuvo que irse a Mxico tras los pasos de una madre hermosa e insegura, siempre en busca del hombre ideal. Luego, un da, casi por ca-sualidad, acab trabajando en la cocina de la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, y de los fogones pas al despacho de Rivera y a los rincones oscuros de la mansin, donde naci una intimidad peculiar con Frida. Fue en esa casa donde Shepherd conoci a Len Trotsky, un gran lder poltico que en aquel momento era un hombre que malviva en el exilio y tema por su propia vida. De vuelta a Norteamrica, Shepherd, ese hombre que haba sido cocinero, secre-tario y confidente de personajes tan ilustres, se dedic a la escritura y dej un diario que llenaba su propia laguna --ese espacio ambiguo entre lo que somos y lo que mostramos a los dems-- con palabras reveladoras, el testimonio de su vida y de los hechos que marcaron el siglo xx. Con una clara comprensin de cmo la historia y la opinin pblica pueden dar forma a una vida, Barbara Kingsolver ha creado un inolvidable retrato del artista y del arte mismo --una novela extraordinaria que muestra el poder de la poltica en el desti-no de cada persona, ms all de nuestras mejores y peores intenciones.
Details
- Title La Laguna
- Author Barbara Kingsolver
- Binding Paperback
- Edition Tra
- Pages 653
- Volumes 1
- Language SPA
- Publisher Vintage Espanol
- Date 2011-04-12
- ISBN 9780307741110 / 0307741117
- Weight 1.1 lbs (0.50 kg)
- Dimensions 7.99 x 5.18 x 1.44 in (20.29 x 13.16 x 3.66 cm)
- Library of Congress subjects Identity (Psychology), Historical fiction
- Library of Congress Catalog Number 2011007856
- Dewey Decimal Code FIC
Excerpt
Isla Pixol, México, 1929
En el principio fue el aullido. Comenzaba con el alba, cuando la orilla del cielo estaba por clarear. Al principio, solo había uno: un gemido ronco y rítmico, como el de un serrucho. Este despertaba a los que estaban cerca, azuzándolos para aullar todos juntos en un tono terrible. Pronto los aullidos de las gargantas pardas respondían como un eco desde unos árboles más alejados de la playa, hasta que toda la selva se poblaba de árboles aulladores. Tal y como fue en el principio, así sigue siendo cada mañana en el mundo.
El niño y su madre creían que en los árboles gritaban diablos con ojos de plato, luchando por un territorio donde alimentarse de carne humana. A lo largo de su primer año en México, en casa de Enrique, todavía despertaban cada día al amanecer, aterrados por los aullidos. A veces ella corría por el pasillo de losetas hasta el cuarto del hijo, recortándose en el umbral con el pelo suelto; los pies helados como peces fríos dentro de la cama, donde se arropaban con una colcha tejida, los dos envueltos como en una red, escuchando.
El niño y su madre creían que en los árboles gritaban diabloscon ojos de plato, luchando por un territorio donde alimentar-se de carne humana. A lo largo de su primer año en México, encasa de Enrique, todavía despertaban cada día al amanecer, ate-rrados por los aullidos. A veces ella corría por el pasillo de losetashasta el cuarto del hijo, recortándose en el umbral con el pelosuelto; los pies helados como peces fríos dentro de la cama, don-de se arropaban con una colcha tejida, los dos envueltos como enuna red, escuchando.
Todo iba a ser como un libro de cuentos. Eso le prometió en el cuartito frío de Virginia, Estados Unidos: si escapaban a México con Enrique, ella se casaría con un hombre rico, y su hijo sería el joven patrón de una hacienda rodeada de plantaciones de piña. La isla estaría rodeada por un aro de mar brillante, como un anillo de boda y en algún lugar de tierra firme estaría la joya: los pozos petrolíferos donde Enrique había hecho su fortuna.
El libro resultó ser, en cambio, El prisionero de Zenda. Muchos meses después aún no era paje de la madre ni ella la novia. Enrique, el carcelero, examinaba con mirada fría su terror mientras desayunaba: «Los gritos son de aullaros —decía al sacar una servilleta blanca del aro de plata y colocarla en sus muslos mientras comía rebanando su desayuno con cuchillo y tenedor, con los dedos llenos de anillos de plata—. Se aúllan uno al otro para delimitar su territorio antes de salir a buscar el sustento».
El sustento bien podríamos ser nosotros, pensaban madre e hijo al agazaparse juntos bajo la telaraña de la colcha, escuchando los gritos escalofriantes elevarse como la marea. Deberías escribir todo esto en tu cuaderno. Le decía ella, la historia de lo que nos ocurrió en México. Para que alguien se entere adónde fuimos, cuando ya no queden de nosotros sino los huesos. Dijo que empezara así: En el principio, los aullaros clamaban por nuestra sangre.
Enrique había vivido siempre en esta hacienda, desde que había sido construida por su padre, quien a punta de latigazos obligaba a los indios a sembrar los campos de piña. Había sido criado para entender las ventajas del miedo. Por eso no les dijo la verdad hasta casi un año después: los que aúllan son monos. Ni siquiera levantó la vista, fija en lo único importante de la mesa: los huevos de su plato. Disimuló una sonrisa tras el bigote, que no es un buen lugar para el disimulo. «Hasta el indio más ignorante de por aquí lo sabe. También ustedes lo sabrían si salieran temprano, en vez de esconderse en la cama como un par de perezosos.»
Era cierto: las criaturas eran monos de colas largas que se alimentaban de hojas. ¿Cómo pueden lanzar semejantes aullidos unas criaturas tan absolutamente comunes y corrientes? Pero así era. El niño salió a hurtadillas temprano y aprendió a localizarlos en lo alto de las copas, recortados contra el cielo blanco. Los cuerpos lanudos y encogidos se balanceaban con las extremidades extendidas, mientras con las colas intentaban tocar las ramas como si fueran cuerdas de guitarra. A veces la mona madre llevaba a cuestas crías nacidas en las precarias alturas, que se aferraban a ella para sobrevivir.
Resultó que no eran demonios arbóreos. Ni Enrique un rey malvado, sino simplemente un hombre. Se parecía al novio que corona los pasteles de boda: la cabeza redonda, el pelo brillante partido en medio, el mismo bigotito. Pero la madre no era la noviecita. Y claro, en semejante pastel no había sitio para el niño.
Desde entonces, cuando Enrique quería dejarlo en ridículo no necesitaba siquiera mencionar a los diablos: le bastaba voltear los ojos hacia los árboles. «Aquí el diablo es un niño con demasiada imaginación», solía decir. Parecía un problema de matemáticas, y al niño le preocupaba no poder descubrir cuál era la incógnita: ¿el niño?, ¿la imaginación? Enrique creía que un hombre de éxito no necesita en absoluto imaginación.
Esta es otra manera de comenzar la historia, y también es válida.
Los peces se rigen como se rigen los pueblos: si un tiburón se acerca, todos escapan y lo dejan a uno como cebo. Comparten un corazón asustadizo que los hace moverse al unísono, huyen del peligro justamente antes de que aparezca. Los peces saben, de algún modo.
Debajo del mar hay un mundo sin gente. El techo del mar se balancea por encima de quien flota sobre los bosques de coral con sus árboles morados, rodeados por un cuerpo de luz celestial formado por peces brillantes. El sol entra en el agua con sus dardos encendidos, toca los cuerpos escamosos e incendia cada una de las aletas. Miles de peces forman un cardumen que se mueve al mismo tiempo: una enorme unidad, brillante y quebradiza.
El mundo de allá abajo es perfecto, excepto para quien no puede respirar en el agua. Se aprieta la nariz y cuelga del techo plateado como un enorme y horrendo títere. Sus brazos están cubiertos de vello que parece pasto. Es pálido, la luz acuática ilumina la piel erizada de un niño y no la plata escamada y resbaladiza que desearía tener, como una sirena. Los peces lo esquivan y se siente solo. Sabe que es una tontería sentirse solo por no ser pez, pero eso es lo que siente. Sin embargo, se queda allí, atrapado por esa vida inferior, con deseos de vivir en aquella ciudad, con una vida líquida y brillante fluyendo a su alrededor. El cardumen relampagueante va de un lado a otro, la multitud de manchas entra y sale como si una gran criatura respirara. Cuando una sombra se aproxima, la masa de peces retrocede al instante hacia su propio centro, juntándose en un núcleo denso y seguro que excluye al niño.
¿Cómo pueden saber que deben dejarlo a él de cebo para salvarse? Los peces tienen un Dios propio, un titiritero que maneja su mente común y tira de los hilos atados al corazón de cada uno de los habitantes de este mundo populoso. Todos los corazones excepto uno.
El niño descubrió el mundo de los peces cuando Leandro le regaló un visor. Leandro, el cocinero, se apiadó del escuálido niño estadounidense que pasaba el día metido entre las rocas de la playa, jugando a cazar algo. El visor era de goma, con cristal y casi todas las demás partes que tienen las anteojeras de los pilotos. Leandro le contó que su hermano lo usaba cuando vivía. Le enseñó a escupir en el vidrio antes de ponérselo, para que no se empañara.
—Ándele. Métase al agua ahora. Va a quedarse sorprendido.
El niño pálido se quedó temblando, con el agua hasta la cintura, pensando que estas eran las palabras más terribles en cualquier lengua. Va a quedarse sorprendido. El momento en que todo está a punto de cambiar. Como cuando Mamá iba a dejar a Papá (ruidosamente, vasos estrellados contra la pared), llevándose al niño a México, sin que pudiera hacer nada sino quedarse parado en el pasillo de la casita fría, esperando que le dijeran algo. Los cambios nunca fueron buenos: subirse al tren, un padre, ningún padre. Don Enrique del consulado en Washington, luego Enrique en la cama de Mamá. Todo cambia entonces, cuando se espera que un mundo se deslice hacia el siguiente, en un pasillo.
Y luego esto, esperándolo al final de todo: quedarse parado en el mar, con el agua hasta la cintura, con un visor puesto y Leandro observándolo. También habían venido algunos niños del pueblo, balanceando los brazos morenos, con largos cuchillos para sacar ostiones. La arena blanca, pegada a los lados de sus pies, parecía calzarlos con mocasines pálidos. Se detuvieron a ver, el balanceo de sus brazos se interrumpió, congelado, a la espera. No le quedaba sino tomar aire y zambullirse en ese lugar azul.
Y allí estaba, ah, Dios, la promesa cumplida, un mundo. Peces enloquecidos con color, rayas y puntos, cuerpos dorados, cabezas azules. Sociedades de peces, un público suspendido en su mundo acuático, metiendo la nariz puntiaguda en los corales. También se metían entre dos troncos peludos, sus piernas, que para ellos no eran sino parte del paisaje. El niño se quedó rígido, tan asustado estaba, tan feliz. Después de esto terminaron las zambullidas inconscientes en el mar. Nunca más creería que solo hay agua azul dentro del mar.
Se negó a regresar hasta que terminó el día y los colores comenzaron a oscurecerse. Por suerte, su madre y Enrique habían bebido bastante, sentados en la terraza con hombres de Estados Unidos que manchaban el aire de azul con sus puros, comentaban el asesinato de Obregón, se preguntaban quién atajaría ahora las reformas agrarias para que los indios no se apoderaran de todo. Si no hubiera sido por tanto mezcal con limón, su madre se habría aburrido con esta plática de hombres y ya empezaría a preguntarse si su hijo se habría ahogado.
El único que se lo preguntó fue Leandro. A la mañana siguiente, cuando el niño entró en el lugar donde estaba la cocina para verle preparar el desayuno, Leandro le reclamó: «Pícaro, ma la vas a pagar. Todos pagan por sus faltas». Leandro se había pasado toda la tarde preocupado, pensando si el visor que había traído a la casa no sería un instrumento mortal. El pago fue despertar con una quemadura del tamaño de una tortilla, ardiente como una brasa. Cuando el de la falta se quitó el camisón para enseñar la piel tostada de la espalda, Leandro se rió. Como él era más moreno que los cocos, no había pensado en la quemadura. Pero por una vez no dijo: «Me la va a pagar», con el usted que usan los sirvientes al dirigirse a los patrones. Dijo: «Me la vas a pagar», con el tú familiar de los amigos.
El culpable no se arrepentía. «Tú me diste el visor, es tu culpa.» Y se fue de nuevo casi todo el día al mar, con la espalda tostándose como chicharrón en un cazo. Leandro tuvo que untarle manteca esa noche, diciéndole: «Pícaro, ¿por qué haces tonterías? No seas malo», con el tú de los amigos, los amantes, de los adultos con los niños. A saber con cuál.
About the author
More Copies for Sale
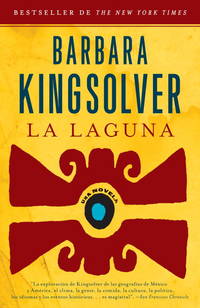
La laguna (Vintage Espanol) (Spanish Edition)
by Barbara Kingsolver
- Used
- Paperback
- Condition
- Used: Good
- Binding
- Paperback
- ISBN 10 / ISBN 13
- 9780307741110 / 0307741117
- Quantity Available
- 1
- Seller
-
HOUSTON, Texas, United States
- Item Price
-
NZ$62.11FREE shipping to USA
Show Details

La laguna / The Lacuna
by Kingsolver, Barbara
- Used
- Acceptable
- Paperback
- Condition
- Used - Acceptable
- Binding
- Paperback
- ISBN 10 / ISBN 13
- 9780307741110 / 0307741117
- Quantity Available
- 1
- Seller
-
GORING BY SEA, West Sussex, United Kingdom
- Item Price
-
NZ$120.26NZ$18.20 shipping to USA
Show Details
Remote Content Loading...
Hang on… we’re fetching the requested page.
Book Conditions Explained
Biblio’s Book Conditions
-
As NewThe book is pristine and free of any defects, in the same condition as when it was first newly published.
-
Fine (F)A book in fine condition exhibits no flaws. A fine condition book closely approaches As New condition, but may lack the crispness of an uncirculated, unopened volume.
-
Near Fine (NrFine or NF)Almost perfect, but not quite fine. Any defect outside of shelf-wear should be noted.
-
Very Good (VG)A used book that does show some small signs of wear - but no tears - on either binding or paper. Very good items should not have writing or highlighting.
-
Good (G or Gd.)The average used and worn book that has all pages or leaves present. ‘Good’ items often include writing and highlighting and may be ex-library. Any defects should be noted. The oft-repeated aphorism in the book collecting world is “good isn’t very good.”
-
FairIt is best to assume that a “fair” book is in rough shape but still readable.
-
Poor (P)A book with significant wear and faults. A poor condition book can still make a good reading copy but is generally not collectible unless the item is very scarce. Any missing pages must be specifically noted.
